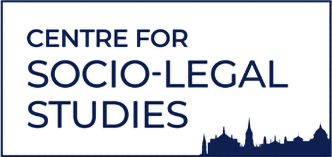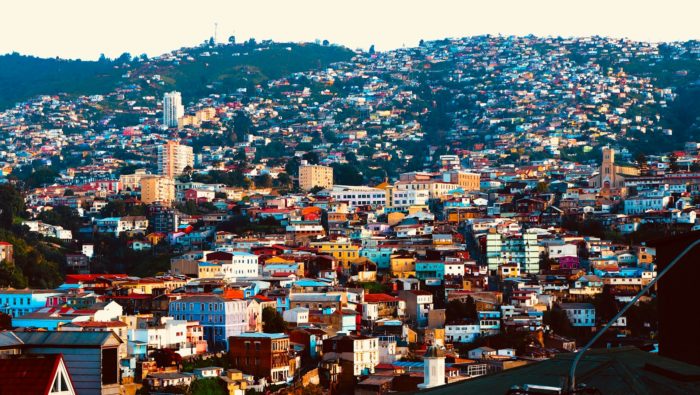
Escribir sobre personas que desprecias: Aversión y empatía en la investigación
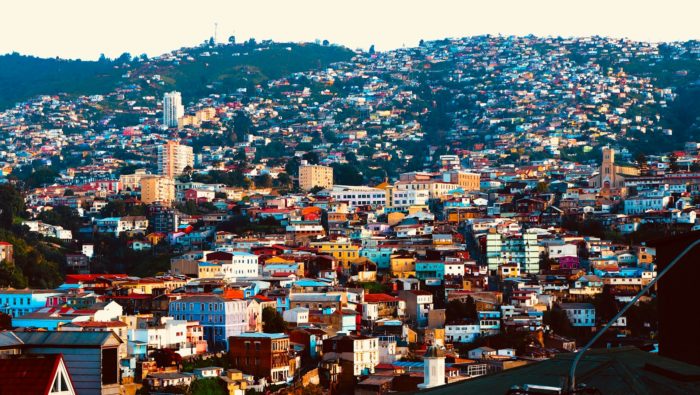
¿Cómo influyen nuestros sentimientos hacia los sujetos de nuestra investigación–sobre todo, los sentimientos negativos—en la forma en que escribimos sobre ellos? No es esta una cuestión nueva en las ciencias sociales y las humanidades. Estas disciplinas han reflexionado profundamente sobre la objetividad y la subjetividad del autor/a. Con todo, cuando me enfrenté a un nuevo proyecto sobre un grupo de abogadas chilenas que colaboraron estrechamente con el régimen dictatorial del general Pinochet, me sentí conflictuada y confundida sobre cómo proceder.
Como historiadora del derecho, mi investigación anterior se centró en un grupo de personas que no me generaban particular simpatía, pero que resultaban interesantes de estudiar: los abogados de la élite que lideraban el Colegio de Abogados de Chile. Analicé cómo, desde 1900 hasta la década de 1960, estos hombres de élite habían desarrollado mecanismos institucionales para reproducir su propio poder. Estos “señores” no eran necesariamente buenas personas, pero tampoco eran fundamentalmente malvados. Excluían e incluso a veces oprimían a quienes ocupaban escalones inferiores de la sociedad, pero lo hacían de forma sutil, básicamente reproduciendo las jerarquías sociales existentes en su época. No era difícil cuestionar y condenar sus acciones desde un punto de vista moral, al tiempo que, como investigadora, comprendía la racionalidad de sus acciones. Además, mi enfoque metodológico era colectivo e institucional, estudiando a estos abogados como grupo y no como individuos, lo que facilitaba un enfoque más impersonal. El período temporal de la investigación también era distante.
En cambio, el nuevo proyecto sobre las abogadas conservadoras del régimen de Pinochet fue diferente. En primer lugar, me repugnaban sus opciones morales y políticas: estas mujeres apoyaron incondicionalmente un régimen altamente autoritario y represivo que torturó, asesinó y desapareció a miles de personas. En segundo lugar, el período temporal de la investigación era más reciente, y estos procesos históricos han tenido un impacto directo en mi propia biografía y en los acontecimientos políticos actuales. Además, el enfoque metodológico era más individual y biográfico, lo que me obligaba a implicarme de forma más personal en sus vidas. Por último, se trataba de mujeres abogadas, lo que, siendo yo misma abogada, me facilitó identificarme con sus experiencias.
Creo que fue esta combinación, de identificación más cercana y profunda aversión, lo que hizo especialmente difícil encontrar una perspectiva adecuada para escribir sobre este tema. Pues, ¿cómo podía yo, una académica que se autodefine como feminista y progresista, entender realmente el punto de vista de estas mujeres conservadoras y autoritarias? Era fácil juzgarlas y condenarlas, pero era mucho más difícil, al menos para mí, entender a cabalidad los motivos de sus opciones vitales.
Sin embargo, inesperadamente, a medida que profundizaba en sus escritos, entrevistas pasadas (todas habían fallecido) y relatos autobiográficos, me encontré fascinada e incluso desarrollando una extraña forma de afecto hacia algunas de ellas. Este fue especialmente el caso con Mónica Madariaga—asesora jurídica personal y Ministro de Justicia de Pinochet—quien tenía un carisma magnético, un sentido del humor ingenioso y una descarada irreverencia que la llevaron a distanciarse de Pinochet, aunque nunca se retractó de su apoyo al régimen. Con las demás nunca sentí la misma conexión, pero aun así pude admirar la forma en que se posicionaron en un régimen altamente patriarcal, forzando el respeto de las élites militares y jurídicas masculinas.
La empatía que empecé a desarrollar hacia estas mujeres autoritarias ha sido, sin lugar a dudas, el sentimiento más perturbador, pero también el más enriquecedor que he experimentado en mi investigación. Me hizo dudar de mis propias convicciones morales y políticas, pues me llevó a preguntarme si yo me habría comportado de forma diferente a ellas, de haber estado en su lugar. Esto me permitió comprender en un nivel más profundo cómo y por qué llegó a existir un régimen como el de Pinochet. Al mismo tiempo, no quería dar a entender que justificaba o aprobaba sus acciones o preferencias políticas, pero sí quería que el lector comprendiera la complejidad de su posición como sujetos, especialmente como mujeres en un mundo dominado por hombres.
A medida que el proyecto avanzaba, con mi colega Marcela Prieto difundimos algunos de nuestros resultados. Para nuestra sorpresa, algunas académicas feministas sugirieron que estábamos juzgando a estas mujeres con demasiada dureza porque, como víctimas del patriarcado, sus opciones políticas estaban influidas por su subordinación de género. Nos opusimos a este argumento. Sostuvimos que considerarlas víctimas las privaba de su agencia y que, desde luego, no fue así como ellas experimentaron su apoyo al régimen de Pinochet.
Mientras sigo escribiendo sobre este proyecto, no estoy segura de haber encontrado el equilibrio adecuado entre juicio y explicación. Además, no sugiero que mi experiencia pueda extenderse a todos los investigadores que tratan con sujetos antipáticos o malvados. Por ejemplo, comprendería la imposibilidad de desarrollar empatía para estudiar a personas como Vladimir Putin o Donald Trump.
Aun así, este proceso me ha hecho consciente del extraordinario poder de la empatía en la investigación, incluso hacia individuos a los que miramos con fuerte aversión. Transitar desde la alienación a la identificación respecto de mis sujetos de estudio me permitió cuestionar mi superioridad moral. Esto fue probablemente más fácil de lograr como investigadora más madura a mis 40 años, de lo que habría sido a mis 20. Y aunque esta experiencia no me hizo más proclive a compartir creencias políticas autoritarias, la empatía sí me permitió sumergirme en las complejas aguas de la experiencia humana, con todos sus matices de luces y sombras.